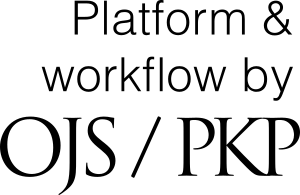Primo piano
A causa di un malfunzionamento della piattaforma OJS, la pubblicazione di Orillas 14(2025) è posticipata al mese di ottobre.
Le proposte inviate per tutte le sezioni di Orillas 14(2025) devono essere caricate sulla piattaforma entro il 15 maggio 2025.
La sección monográfica de Orillas 14(2025) tendrá título Inter nos / intra nos: el espacio como marca identitaria de los exilios femeninos a hispanoamérica (1933-1989) y correrá a cargo de Eugenia Helena Houvenaghel (Universiteit Utrecht) y Paola Bellomi (Università degli Studi di Siena).
Este dossier se propone, desde una perspectiva geocrítica (Westphal, 2007), estudiar el espacio como marca identitaria de los exilios literarios femeninos a Hispanoamérica. Desde este punto de vista espacial, se analizan las trayectorias vitales y producciones literarias de las exiliadas en Hispanoamérica, enfocando en el punto donde convergen con las trayectorias y representaciones literarias de otras personas exiliadas. Remontándonos a los estudios antropológicos y de migración de Nora Glick, Linda Basch y Cristina Blanc-Szanton, consideramos la perspectiva transnacional como una útil herramienta para abordar el espacio de las exiliadas; en este sentido, puede ayudar el concepto de “topografía transnacional”, un espacio de interacción que no se caracteriza por la distancia espacial que separa a sus participantes sino por “la densidad y frecuencia de las prácticas comunitarias” (Besserer, 2004: 8). El enfoque transnacional establece un contexto donde los elementos comunes (como género, cultura, ideología, lengua y, sobre todo, la experiencia compartida del desplazamiento) tienen más relevancia que las fronteras nacionales y las distancias espaciales que separan a las personas. Se trata de una topografía en la cual los exilios europeos se aproximan sobre la base de diferentes factores compartidos entre los cuales destaca la condición del destierro. El concepto de “topografía transnacional”, adquiere, así, en nuestra propuesta, el sentido de una “topografía transexílica”, un espacio de interacción entre autoras exiliadas de diferentes orígenes europeos y que se encuentran en un mismo país de acogida o en diferentes países de acogida en Hispanoamérica. Además de considerar la topografía transnacional y, en particular, transexílica como una herramienta propicia para comprender la configuración de dinámicas de convergencia entre exiliadas, deseamos explorar dos dimensiones adicionales que caracterizan el espacio de las exiliadas. Una consiste en observar este espacio desde la óptica del lugar de origen, percibiéndolo como un sitio “fuera” del ámbito de pertenencia. La otra es concebirlo como una ubicación alternativa desde la cual es factible visualizar el mundo desde una perspectiva diferente. Creemos que la noción de ectopia, según la propuesta de Tomás Albaladejo (2019), puede ser aplicada a la producción cultural del exilio, no limitándose únicamente a las obras literarias (tanto ficcionales como testimoniales), sino también abarcando otras
formas de expresión artística, como las artes plásticas, visuales, musicales, representaciones escénicas, danza, entre otras. En segundo lugar, el espacio de las exiliadas se puede pensar como una posición alternativa desde la cual percibir y representar el mundo: de acuerdo con Ribeiro, “pensamos el lugar de enunciación como mecanismo para rebatir la historiografía tradicional y la jerarquización de saberes consecuente de la jerarquía social. Cuando hablamos de derecho a la existencia digna, derecho a la voz, estamos hablando de locus social, de cómo ese lugar impuesto dificulta la posibilidad de trascendencia” (2020: 87).
En resumen, al integrar las dimensiones “inter nos” e “intra nos”, proponemos explorar el espacio de las exiliadas desde su singularidad y ahondando en su uso como objeto de creación literaria. Esto conlleva examinar tanto las interacciones entre las personas exiliadas como las particularidades que afectan su situación espacial, situada en un “afuera” de su hábitat, que al mismo tiempo funciona como un punto de observación único.
Referencias bibliográficas:
Adichie, Chimamanda Ngozi (2018): El peligro de la historia única, Barcelona: Random House.
Albaladejo, Tomás (2019): “European Crisis, Fragmentation and Cohesion: The
Contribution of Ectopic Literature to Europeanness”, Journal of European studies, 49.3-4, pp. 394-409.
Besserer, Federico (1999): “Estudios trasnacionales y ciudadanía transnacional”, en Gail Mummert (ed.) (1999): Fronteras fragmentadas, México: Colegio de Michoacán-CIDEM, pp. 215-238.
Besserer, Federico (2004): Topografías transnacionales. Hacia una geografía de la vida transnacional, México: Plaza y Valdés Editores.
Glick Schiller, Nina; Linda Basch y Cristina Szanton Blanc (1992): “Transnationalism: A New Analytic Framework for Understanding Migration”, Annals of the New York Academy of Sciences, 645 (1), pp. 1-24.
Houvenaghel, Eugenia Helena (en prensa 2025): “Transexile: Where distant Exiles converge. Understanding Exile through its Crossroads”, IMexRevista. México Interdisciplinario/Interdisciplinary Mexico, 14.2.
Massey, Doreen (1994): Space, Place, and Gender, Cambridge (UK): Polity Press.
Massey, Doreen (2005): For Space, London: Sage.
Ribeiro, Djamila (2020): Lugar de enunciación, Madrid: Ambulantes.
Westphal, Bernard (2007) : La géocritique: réel, fiction, espace, París: Minuit.
Asimismo, este número también hospedará la sección monográfica cerrada (solo por invitación) Testimonio de la libertad. Revisitación de la obra de Rosario Castellanos desde el siglo XXI, coordinada por Beatriz Ferrús Antón (Universitat Autònoma de Barcelona) y Tania Pleitez Vela (Università degli Studi di Milano).
En 2025 se cumple el centenario del nacimiento de Rosario Castellanos (1925-1974), prolífica autora chiapaneca de variados registros escriturales, entre los que se cuenta una docena de libros de poesía, siete de narrativa (novelas y cuentos), dos obras de teatro y seis de ensayo, además de columnas periodísticas y un copioso epistolario. También fue profesora de literatura latinoamericana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Iberoamericana, así como en las de Wisconsin, Indiana y Colorado, y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En pocas palabras,
transitó una brillante estela intelectual que siglos antes había inaugurado en el México barroco Sor Juana Inés de la Cruz. Durante una entrevista que le hizo Elena Poniatowska, la chiapaneca enfatizó lo
siguiente: “Yo me afirmé a base de gentes que todo el tiempo me quisieron destruir”. Precisamente, en todos sus escritos hay un común denominador: una conciencia crítica sobre el lugar adjudicado a las mujeres en el imaginario y en la sociedad mexicana de mediados del siglo XX. Como señala Norma Alarcón, Castellanos “deconstruye las estructuras metafórico-conceptuales para reconstruir críticamente lo femenino”. Es así que la escritora desgrana la subjetividad en femenino considerando, por un lado, las antiguas representaciones estético-filosóficas; y, por el otro, la subjetividad emergente,
ya filtrada por la conciencia crítica, derivada de sí misma y producto de su sueño. En una primera etapa, Castellanos se muestra preocupada por los límites impuestos a la imaginación que derivan de los símbolos culturales de lo erótico, lo materno y “lo otro”. Está convencida de que estos símbolos reducen las posibilidades de imaginar a esta subjetividad en su verdadera y auténtica dimensión. De ahí se palpa su necesidad de proyectarse hacia un espacio más extenso, con el fin de iluminar y superar lo que esconden las metáforas y los conceptos tradicionales. En una segunda etapa, la autora comienza a distanciarse de aquellas representaciones estético-filosóficas; esa separación se da por medio del lenguaje, uno reinterpretado, subvertido, quizá nuevo, cuyo propósito es (re)fundar significados diferentes a los heredados. Así, explora libremente modelos y arquetipos, desestabilizando y alterando su significación monótona.
Al respecto, Rosario Castellanos enfatiza lo siguiente en Mujer que sabe latín... (1973): “Tiene que venir un fuerte sacudimiento de afuera para que cambie la perspectiva, para que se renueve el estilo, para que se abran paso temas nuevos, palabras nuevas. Muchas de ellas son vulgares, groseras. ¿Qué le voy a hacer? Son las que sirven para decir lo que hay que decir. Nada importante ni trascendente. Algunos atisbos de la estructura del mundo, el señalamiento de algunas coordenadas para situarme en él, la
mecánica de mis relaciones con los otros seres. Lo que no es sublime ni trágico. Si acaso, un poco ridículo. Hay que reír, pues. Y la risa, ya lo sabemos, es el primer testimonio de la libertad. Y me siento tan libre que inicio un ‘Diálogo con los hombres más honrados’, es decir, con los otros escritores. Al tú por tú. ¿Falta de respeto? ¿Carencia de cultura si cultura es lo que definió Ortega como sentido de las jerarquías? Puede ser.”
El propósito de este dossier, a publicarse en 2025, es revisitar y reinterpretar de manera crítica los diversos escritos de Rosario Castellanos, desde la mirada del siglo XXI y considerando los nuevos discursos feministas y decoloniales. Así, proponemos una lectura actualizada de su obra en la que aparecen representaciones de subjetividades no solamente femeninas, sino también indígenas. ¿De qué manera se problematizan en su obra los conceptos ideados por una estructura heteropatriarcal y colonialista? ¿Cómo y cuándo se plantea una subversión? ¿En qué sentido la autora se adelantó a su tiempo y qué le faltó considerar? ¿Cuáles fueron sus lecturas feministas? ¿A cuál genealogía de autoras y pensadoras pertenece? ¿Qué queda aún por estudiar? Estos son solo algunos interrogantes que el dossier se propone responder.